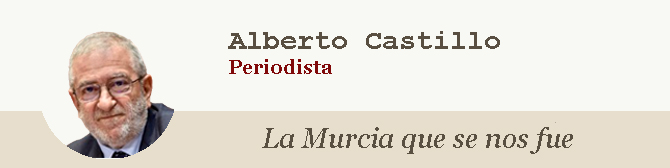Mayo, mes de conjuros
“Nubes desoladoras, que lleváis en vuestro seno el rayo que incendia y mata, el granizo que destroza y el agua que inunda! ¡Nieblas, cuyos húmedos celajes son como sudarios de muerte que envuelven los frutales! ¡Vientos abrasadores que agostáis las plantas!... Pasad, huid lejos y no malogréis los afanes del pobre labrador! ¡Dejad que los trigos granen, que las frutas maduren, que se recoja el trigo de las eras, que se haga la vendimia; que se sequen los pimientos en las lomas, que el colono vea realizadas todas sus esperanzas” .......
Esto es lo que venían 'a decir' las campanas de la torre catedralicia en su volteo de 'conjuros'. Así lo recoge Martínez Tornel en el desaparecido 'Diario de Murcia'. En el lenguaje del toque de 'conjuros' se venía a rezar esta oración cuya letra, como señalo, fue recogida por el periodista y escritor de Patiño, José Martínez Tornel en las postrimerías del siglo XIX. Concretamente en 1892.
Según reflejan las actas capitulares los toques de 'Conjuros', en el campanario de la catedral de Murcia, comenzaron el día 3 de mayo de 1741. Día de la Invención de la Santa Cruz. Consagrándose también una capilla, al terminar el primer cuerpo de la torre, dedicada a la Santísima Cruz de Nuestro Señor Jesucristo
Los conjuros comenzaban, como queda dicho, el día de la Santa Cruz 3 de mayo y finalizaban el de la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. De mayo a septiembre era el tiempo de los 'Conjuros'. Tengamos en cuenta que, estos meses de primavera y verano, son los más propicios en nuestra zona para que descarguen fuertes tormentas de agua y granizo que, en muchos casos, arrasaban los cultivos y anegaban la huerta. Las campanas sonaban: por la mañana, a las siete, siete y cuarto, once, once y cuarto; y por la tarde, a las cinco y cinco y cuarto.
![[Img #4878]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/05_2024/2344_combo-alberto.jpg)
El día del último conjuro, en el mes de septiembre, se hacía un repique general y una banda de música subía al cuerpo de campanas interpretando música popular desde los balcones, costumbre que se extendía a las fiestas más señaladas.
La raíz de esta tradición la encontramos en las antiguas 'chirimías', cuando la Iglesia, celebraba con su música las grandes solemnidades. Costumbre, esta, que desapareció con el tiempo como tantas otras.
Lo curioso de este tiempo de conjuros es que marcaba, también, el tiempo de 'siestas'. En la ciudad y la huerta se asociaba la “temporada” de los conjuros con la del descanso a mediodía y después de comer era obligada en casi todas las casas el “ratico de la siesta” que en ningún caso se extendía más allá del toque de las cinco de la tarde...
Coincide, como comprobará el desconocido lector, con el tiempo de más calor y por tanto, también, cuando más apetece refugiarse a la sombra de las casas para hacer un alto en el camino y echar una cabezadita. Una costumbre tan nuestra, tan española, como la siesta y más en estas tierras donde el calor aprieta.
Las actas capitulares del Cabildo Catedralicio, del año 1785, narran la forma como se realizaban los conjuros y las obligaciones del campanero, el sacerdote conjurante y el sacristán. Se trataba, como veremos, de toda una liturgia con sus ritos concretos que ante la amenaza de tormenta se realizaba siempre, estuviéramos o no en la “temporada de los conjuros”
Las actas lo explican pormenorizadamente.
“El Capítulo 17 de las tablas o anotaciones que hay en la torre, parece son el tocarse a nublo, siempre que parezca venir amenazando tempestad. Primero, con la campana mayor, luego con la del relox, y después con las demás, según la necesidad, sin que para estos se atienda oficio ni tiempo alguno. En primero de junio de 1759 se acordó suspender el toque de las campanas de segundilla y quarto, haciendo señal para entrar en el coro cuando haya nube y llueba mucho, de modo que se dé lugar a que puedan transitar y venir a la yglesia los señores capitulares y ministros del coro.
El capellán conjurador ha de estar en la torre al segundo toque de la campana mayor, y ponerse a conjurar donde el campanero le señale, que será al frente de donde sale la nube, y no se baxará hasta que el campanero le avise estar asegurado el tiempo. El sacristán debe asistir a responder al conjuro, cuidando que no falten las luces y agua bendita, sin que pueda poner otro en su lugar, sin estar justamente enfermo y con licencia del señor Deán o presidente”
Los conjuros eran interpretados por tres campanas, de las cuales la más famosa era la bautizada como 'La Mora' instalada en 1.383, que reemplazó a la que en 1.353 colocó el obispo Peñaranda para avisar las correrías de los árabes. De ahí el nombre.
'La Mora' se convirtió en la campana de los conjuros, y fue un regalo de Juan I o Juan II y según el escritor y periodista, director del Diario La Verdad, José Ballester Nicolas (en su libro “Alma y cuerpo de una ciudad”) estuvo colocada en la primitiva torre. Tiene inscripciones góticas y es considerada como la más antigua de la Catedral; pesa 254 kilos, y dada su fabricación de bronce, puede ser volteada, siendo desconocido su fundidor. Está calificada de BIP, y se actualmente se conserva en el Museo de la Catedral.
En el año 2002 fue sustituida por la Mora Nueva, también de volteo, fundida en Holanda.
Esta campana está instalada a la altura de los templetes, llamados conjuratorios precisamente, en la torre de la Catedral, y formaba parte del grupo de tres vasos con los que el campanero, el sacristán y el capellán catedralicio ordenaban a las nubes su retirada. En las campanas a las que se atribuía el poder de ahuyentar las tormentas, consideradas como fruto de la “maldad” del Maligno, se gravaba la siguiente antífona: "He aquí el leño. Huid partes enemigas porque venció el León de la tribu de Judá y estirpe de David. Aleluya” ….
Los que ya peinamos canas recordamos, no sin cierta nostalgia, el “toque de conjuros” y más si, como es el caso, vivíamos en el centro de la ciudad. Aunque también es cierto que, en aquella Murcia de los años setenta, con menos contaminación acústica que ahora, el toque de “los conjuros” se escuchaba perfectamente en toda la ciudad e incluso en las zonas más próximas de la huerta.
![[Img #4879]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/05_2024/8143_catedral.jpg)
Otros artículos de Alberto Castillo: