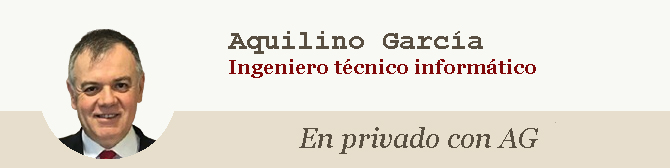La 'estupidización' de Occidente: opinión infundada y difusión masiva
Cuando era joven, quienes me conocen personalmente saben que fue anteayer, los ignorantes escondían su falta de conocimiento. No saber de un tema, te hacía esconder esa falta de conocimiento, pero a la vez una curiosidad porque quien sí disponía de esos conocimientos, te contara sobre ese tema mucho más. La necesidad de conocer era virtud y la ignorancia, una vergüenza.
España en particular, era una sociedad meritocrática que buscaba la virtud en el conocimiento, la avidez por prosperar en todos los ámbitos de la vida.
Durante los años 1990-2000 y posteriormente se ha venido demoliéndo el sistema de enseñanza, primero eliminando la autoridad, luego eliminando contenidos, eliminando barreras. La mal llamada democratización de la enseñanza, se ha convertido en un artefacto de pensamiento manso y único capaz de eliminar cualquier creatividad o intento de pensamiento analítico. Se trata de convertir a nuestros jóvenes en una amalgama de personas mansas, obedientes, incapaces de un pensamiento profundo, de la crítica. Cualquier asunto se 'colectiviza' para dividir a la sociedad en grupúsculos exaltados, pero nada críticos. Una sociedad de las emociones y sin nada relacionado con el razonamiento crítico.
![[Img #10204]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/09_2025/1534_aquilino.jpg)
Efecto Dunning Kruger
Hoy en día, cualquier persona sin formación puede expresar ideas complejas como si tuviera autoridad.
Estudios de psicología social señalan que esto es coherente con el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo donde “personas con capacidades relativamente limitadas en áreas concretas tienden… a sobrestimar su capacidad y desempeño reales en tales áreas”. En la era de Internet, los usuarios con escasa información suelen creer que su opinión vale tanto como la de un experto –incluso cuando no hay evidencia–, y defienden esas creencias con vehemencia. Un oncólogo era mandado callar por un juntaletras llamado Jorge Javier, porque él había pasado un cáncer. Lo lamentable es que hemos normalizado esta inmensa ventana de Overton. No, todas las opiniones no son iguales.
- Sobreestimación del conocimiento: Quienes menos saben tienden a expresarse con excesiva certeza. Terraplanistas tienen millones de seguidores, más que los científicos más rigurosos.
- Redes sociales como amplificador: Las plataformas digitales permiten difundir rápidamente rumores o ideas infundadas. Una investigación del MIT comprobó que las noticias falsas se difunden 'significativamente más lejos, más rápido… y más ampliamente que la verdad' en Twitter. Así, una sola 'estupidez' novedosa puede viralizarse, mientras que un hallazgo científico riguroso pasa más desapercibido.
- Cultura de la novedad y la idiotez performativa: En Internet se premia lo sorprendente. Los estudios sugieren que preferimos compartir lo novedoso –aunque sea falso– para aparentar estar “en el ajo”. La cultura de memes se ha descrito una “idiotez de los nuevos medios” donde la estupidez se hace intencionadamente viral. En palabras de investigadores, el “idiota” digital es parte del espectáculo: los memes y videos virales a menudo 'actúan la idiotez' colectiva.
Estos factores conjuntan la llamada 'cadena de idioteces': una declaración sin fundamento genera reacciones similares, retroalimentando la desinformación. Por ejemplo, la psicóloga Joe Kort señala que en redes sociales muchas personas de baja información “creen que su opinión es tan válida (o más) que la del autor [experto], quien acumula años de trabajo e investigación”. Ante datos científicos comprobados, aquellos que saben menos tienden a atrincherarse aún más en su creencia errónea, lo que dificulta disipar la confusión.
El efecto Dunning-Kruger en la vida real
En la práctica, el sesgo Dunning-Kruger deja huellas claras. Un estudio en Social Science & Medicine encontró que más de un tercio de los encuestados creía saber tanto o más que los médicos sobre causas del autismo, y que ese exceso de confianza era mayor en quienes tenían menor conocimiento real; además, esta “autoestima inflada” se asociaba con la oposición a vacunas obligatorias. En todos los casos, la falta de conocimiento no detuvo la certeza absoluta; al contrario, la aumentó.
Además, la autopreservación del error alimenta las teorías conspirativas. En otras palabras, se devalúa la experiencia de los científicos mientras se eleva la opinión de gurús o influencers. Este fenómeno explica por qué una pseudociencia puede propagarse incluso en sociedades con sistemas educativos avanzados: la educación formal no garantiza humildad intelectual. Existe evidencia de que formación introductoria puede aumentar la 'ilusión de conocimiento' en los alumnos, ampliando su sentimiento de competencia sin sustento real.
Redes sociales: altavoz sin filtro
Las plataformas sociales actúan como altavoces universales. Cualquiera con un celular puede exponer su opinión sin mediación experta. Investigaciones recientes resaltan cómo esto difunde masivamente la ignorancia. El estudio del MIT concluyó que las falsedades se retuitean un 70% más que las noticias verdaderas, aunqie no sepamos realmente si una noticia que se dice cierta, realmente lo sea. Lo cierto es que las noticias claramente falsas alcanzan mayor profundidad en las cadenas de retuits. Los autores explican que las personas comparten lo novedoso –aunque sea falso– porque da sensación de ser “los primeros en enterarse”. De ahí que una sola mentira estupenda consiga cientos de réplicas, mientras que la corrección científica apenas se viraliza.
A nivel sociológico también se ha advertido que Internet transforma la “tontería” en espectáculo. La investigadora Olga Goriunova habla de un 'new media idiocy' donde la estupidez es performativa: “en los nuevos medios la idiotez adquiere un carácter performativo; es elaborada, practicada y representada colectivamente”. Muchos memes y videos virales se basan justamente en actuar la idiotez, atrapando la atención de las multitudes. En suma, la tecnología permite que cualquiera interprete un papel de pseudo-experto, y la audiencia lo aplaude como entretenimiento.
Rechazo a la evidencia
La consecuencia práctica de esta dinámica es la erosión de la confianza en la ciencia.
Frente a estas corrientes, es especialmente sensible el tema del sexo biológico y la identidad de género. Biológicamente, la ciencia define el sexo de una persona por sus cromosomas sexuales y hormonas al nacer. En términos generales existen dos sexos cromosómicos –XX (femenino) y XY (masculino)– que determinan características fisiológicas diferenciadas. Esta base genética tiene consecuencias médicas comprobables: por ejemplo, ciertas enfermedades siguen patrones ligados a los cromosomas sexuales. Un médico sabría que mutaciones en genes del cromosoma X causan trastornos como hemofilia o distrofia muscular de Duchenne, padecimientos que casi exclusivamente afectan a varones.
En palabras de la psicóloga Kort, “la gente de baja formación en temas específicos… tras ver un breve video, presenta su opinión como una verdad obvia”. Este patrón socava la discusión pública: prevalecen testimonios personales u “opiniones fuertes” sobre análisis científicos, porque el eslogan popular de moda resuena más alto que un informe técnico.
Consecuencias
En conjunto, la “estupidización” se manifiesta como una cultura de la sobreconfianza ignorante amplificada por la tecnología y las emociones.
El resultado es una información pública contaminada o mediatizada por una horda de estúpidos: bulos y medias verdades obtienen más eco que los datos verificados o verificables.
Combatir esta tendencia implica promover la humildad intelectual y el pensamiento crítico: estudios muestran que quienes obtienen mejores resultados en tests de razonamiento son más propensos a reconocer la falta de conocimiento propia y a ajustar su opinión con nueva evidencia. En cambio, los menos preparados tienden a atrincherarse en sus juicios fñaciles de sus diferentes 'colectivos'.
Es necesario educar en alfabetización científica y digital, fortalecer la difusión de información verificada y cuestionar nuestras fuentes. Todas. El método científico no es «consensuado». Se basa en la duda. No existe un «consenso sobre el cambio climático». Existen evidencias claras de que un ciclo del clima en la tierra son entre 40.000 y 125.000 años. Por tanto hablar de: 'desde que hay registros', es una risa, cuando en el mejor de los casos nos lleva a 1950.
Es una necesidad romper la cadena de idioteces y dar más espacio al pensamiento fundado en la evidencia. Recuperar la libertad del pensamiento crítico. De lo contrario, cualquier afirmación banal –desde conspiraciones médicas hasta mitos biológicos– seguirá dándose por buena sin justificación, consolidando lo que algunos expertos han llamado un 'sistema de conocimiento inverso': donde el ruido simplista aplasta la voz del saber.
A veces tengo la sensación de estar en un mundo que no me comprende. Probablemente yo también esté equivocado.
Linkedin: Aquilino García