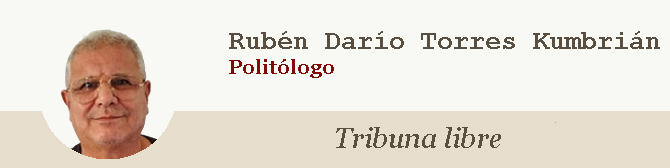Genocidio, crímenes de guerra y el ‘novedismo’ de nuestro tiempo
En las últimas décadas, la palabra ‘genocidio’ ha adquirido una fuerza simbólica que supera con creces su definición jurídica estricta. Su sola invocación conmueve, moviliza y coloca a un actor político en el banquillo de la historia. Pero justamente por ello, su uso excesivo o indiscriminado se convierte en arma propagandística, en un recurso retórico que erosiona la solidez de un concepto que debería reservarse para los crímenes más graves y con intención específica de exterminio.
La discusión en torno a Gaza lo ilustra con nitidez. Mientras organismos internacionales hablan de posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad, voces políticas y mediáticas no dudan en calificar la ofensiva israelí como ‘genocidio’. El término funciona aquí como una etiqueta de condena moral y política inmediata, pero sin el respaldo todavía de una prueba jurídica consolidada. Este fenómeno responde a lo que Giovanni Sartori llamaba ‘novedismo’: la tendencia a distorsionar significados al calor de la urgencia política, asignando a las palabras un alcance que nunca tuvieron. El novedismo no es inocente: busca generar impacto, aunque a costa de vaciar los conceptos de precisión.
![[Img #10494]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/10_2025/4154_ruben.jpg)
Conviene entonces arrojar luz sobre esta disputa. Históricamente, solo cuatro genocidios han sido probados en tribunales internacionales: el Holocausto nazi, Ruanda (1994), Srebrenica en Bosnia (1995) y Camboya bajo los Jemeres Rojos. A estos se suman otros episodios reconocidos por la historiografía y la diplomacia -como el genocidio armenio de 1915, el Holodomor ucraniano de 1932-33 o las masacres de Guatemala en los años ochenta- que aún no cuentan con sentencia internacional definitiva, aunque sí con un amplio consenso académico y político.
Por contraste, los bombardeos masivos sobre Londres, Dresde o Hiroshima, las matanzas del Ejército Imperial japonés en Nankín, o incluso las purgas estalinistas en el Gulag, pese a su atrocidad, no fueron calificados jurídicamente como genocidios. En todos esos casos faltaba un elemento esencial: la intención específica de destruir a un grupo como tal. Lo que hubo fueron crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, figuras también gravísimas, pero diferentes.
El problema de la banalización del término ‘genocidio’ es que, al extenderlo indiscriminadamente, se corre el riesgo de equiparar lo incomparable. Si todo es genocidio, nada lo es. Y, al mismo tiempo, se dificulta la acción de la justicia internacional, cuyo lenguaje debe ser preciso para ser efectivo.
Esto no significa que Gaza quede fuera de cualquier reproche jurídico: los ataques indiscriminados, el castigo colectivo y la destrucción de infraestructura esencial pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, como ya han señalado resoluciones cautelares de la Corte Internacional de Justicia. Pero convertir automáticamente esos crímenes en genocidio, sin haber demostrado la intención de exterminio, supone un salto conceptual más político que jurídico.
La política, claro, se nutre de imágenes potentes, de palabras que resuenan. Pero el derecho internacional necesita categorías claras, no slogans. La confusión deliberada entre genocidio y crimen de guerra no solo empobrece el debate público: también mina la capacidad de las instituciones para sancionar los abusos y reparar a las víctimas.
En un tiempo en que la desinformación se propaga más rápido que los hechos contrastados, y donde la indignación prima sobre la reflexión, resulta imprescindible preservar la fuerza de las palabras.
El ‘novedismo’ que denunciaba Sartori se cuela aquí: la tendencia a vaciar los conceptos de su significado original para otorgarles un uso emocional, inmediato, pero equívoco.
La historia nos advierte que banalizar el genocidio es una doble injusticia: contra quienes padecieron exterminios verdaderos y contra quienes hoy sufren crímenes graves que deben juzgarse con el rigor que corresponde. Usar las palabras como proyectiles puede dar rédito político, pero solo el uso preciso de los conceptos permitirá, a largo plazo, justicia y memoria.
Nota del editor: Rubén Darío Torres es coordinador del Seminario Permanente Internacional de Seguridad Interior y Exterior de la UE ( Red Hispano Polaca de Investigación Científica Red HisPol. Cartagena Varsovia).