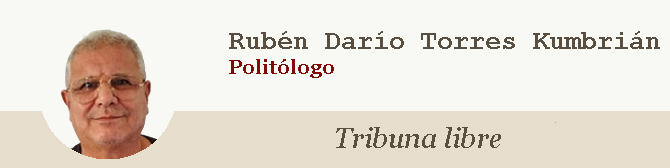7-O: De los Acuerdos fallidos a la esperanza cautelosa
El 7 de octubre de 2023, el mundo volvió a contemplar el rostro del horror.
La masacre perpetrada por Hamás contra la población civil israelí —niños, mujeres, ancianos, jóvenes en un festival de música— recordó al planeta que el terrorismo no tiene fronteras ni excusas. Aquel día, más de 1.200 personas fueron asesinadas con una violencia que remite a las peores pesadillas del siglo XX.
Recordar esa fecha no es un gesto de alineamiento político, sino un acto de humanidad. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, el conflicto árabe-israelí ha conocido guerras, ocupaciones, desplazamientos y un ciclo interminable de venganza. Pero junto a ello, una sucesión de atentados terroristas que han dejado miles de víctimas civiles israelíes y judías dentro y fuera de Oriente Próximo.
![[Img #10528]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/10_2025/3364_ruben.jpg)
Basta recordar algunos nombres que ya forman parte de la historia del horror:
- 1956, Ma’alot: 21 escolares asesinados por un comando de la OLP.
- 1972, Múnich: once atletas israelíes masacrados durante los Juegos Olímpicos por el grupo “Septiembre Negro”.
- 1978, carretera de la costa (Israel): 38 civiles, incluidos 13 niños, asesinados en un ataque de Fatah.
- 1982, París: seis muertos en el atentado contra el restaurante Goldenberg, en pleno barrio judío.
- 1992, Buenos Aires: la embajada de Israel destruida por una bomba, 29 muertos.
- 1994, AMIA (Buenos Aires): 85 muertos y más de 300 heridos en el mayor atentado antijudío de América Latina.
- 2001–2004, Segunda Intifada: centenares de civiles israelíes asesinados en autobuses, cafés y mercados.
- 2012, Toulouse: tres niños y un profesor judíos asesinados en una escuela.
- 2015, París (Hyper Cacher): cuatro rehenes judíos ejecutados por terroristas yihadistas.
Y tantos otros ataques —en Bruselas, Jerusalén, Estambul o Copenhague— que confirman que el antisemitismo, lejos de haber desaparecido tras la Shoah, ha mutado en formas nuevas, algunas disfrazadas de causas políticas o religiosas.
La violencia del 7 de octubre de 2023 fue un punto de inflexión, pero no un hecho aislado. La respuesta militar israelí desencadenó una tragedia humanitaria en Gaza que multiplica el sufrimiento y el resentimiento, dejando a millones de palestinos atrapados entre el fanatismo de Hamás y la devastación de la guerra. Hoy, la desesperanza se expande como una sombra sobre toda la región.
No se trata de elegir víctimas. Los israelíes asesinados por el terrorismo y los palestinos sepultados bajo los escombros de Gaza comparten el mismo destino de dolor. Lo verdaderamente indecente es que el mundo se haya acostumbrado a contemplar esa espiral sin exigir un alto al fuego moral: el fin de toda forma de barbarie, venga de donde venga.
Setenta y siete años de promesas rotas y esfuerzos truncados
Desde 1949, cuando los Acuerdos de Armisticio pusieron fin a la primera guerra árabe-israelí, han surgido múltiples iniciativas diplomáticas que aspiraron a poner fin al conflicto —algunas con avances tangibles, otras con resultados efímeros—. Muchos de esos esfuerzos dejaron esperanzas truncadas que alimentaron nuevos ciclos de violencia:
1949: Acuerdos de Armisticio entre Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano.
1978: Acuerdos de Camp David.
1991: Conferencia de Madrid.
1993: Acuerdos de Oslo.
1995: Oslo II
2000: Camp David II.
2007: Conferencia de Annapolis.
2020: Acuerdos de Abraham.
Cada uno de estos hitos muestra que la diplomacia puede abrir puertas, pero que las heridas no cerrarán sin garantías políticas, seguridad y reconocimiento mutuo.
Un nuevo intento en El Cairo (7 de octubre de 2025)
Hoy, 7 de octubre de 2025, se firma en El Cairo un acuerdo preliminar entre delegaciones israelí y palestina, mediado principalmente por Egipto y Catar, con participación indirecta de Estados Unidos y Turquía. Entre los mediadores destacan Jared Kushner y Steve Witkoff (EE. UU.), así como figuras de inteligencia egipcia como Ahmed Abdel Khalek. También ha jugado un rol clave Gershon Baskin, mediador israelí‑palestino en back‑channel.
El pacto plantea un marco para un alto el fuego duradero, la liberación de rehenes y un plan de reconstrucción supervisado internacionalmente. No es un acuerdo definitivo, pero abre una ventana de oportunidad: la posibilidad de reconstruir confianza, establecer mecanismos de seguridad compartidos y avanzar hacia un diálogo más profundo.
La comunidad internacional observa con optimismo cauteloso. La historia enseña que no basta con firmar tratados; hacen falta garantías verificables y mecanismos sostenibles que prevengan la ruptura del proceso.
Memoria compartida como principio de paz
Recordar el 7 de octubre no debe alimentar la venganza, sino la empatía: la del niño israelí asesinado y la del niño palestino muerto en Gaza. La memoria compartida exige reconocimiento del sufrimiento ajeno y responsabilidades públicas para romper el ciclo de violencia.
No se trata de elegir víctimas: ambas partes cargan con un dolor profundo y legítimo. Lo indecente es que el mundo se acostumbre a contemplar esa espiral sin exigir un alto al fuego moral: el fin de toda forma de barbarie, venga de donde venga.
Si este acuerdo prospera, el 7 de octubre dejará de ser solo un recuerdo del horror para convertirse en un símbolo de esperanza. Una esperanza cautelosa, consciente de la fragilidad del proceso, pero real: la memoria como impulso para transformar el conflicto.
Nota del editor: Rubén Darío Torres es coordinador del Seminario de Seguridad Interior y Exterior de la UE (Red HisPol: Red Hispano-Polaca de Investigación Científica)
Facultad de Derecho — UNED