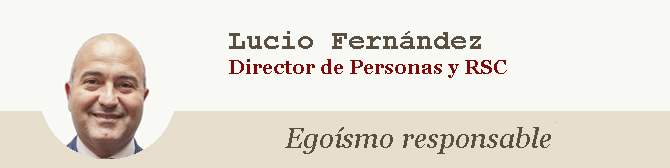Cuando la cultura impulsa
Hay una realidad incómoda que muchas organizaciones siguen pasando por alto y es que la productividad no nace de los procesos ni de las herramientas, sino del clima emocional en el que trabajan las personas. Por más que insistamos en indicadores, matrices o metodologías, hay un factor que pesa más que todos ellos: cómo se sienten los profesionales al formar parte de la empresa. Y aunque parezca evidente, sorprende la facilidad con la que todavía se ignora esta dimensión esencial del rendimiento.
Durante años hemos tratado a las personas como recursos, como piezas de un engranaje que solo había que engrasar de vez en cuando para que siguieran funcionando. Ese enfoque reduccionista convirtió el talento en una variable cuantificable, algo que se podía medir en horas, en costes o en productividad por unidad. Sin embargo, el mundo empresarial ha empezado a entender algo que era de sentido común, detrás de cada número hay una historia, un rostro, una vida que influye directamente en el modo en que esa persona rinde, colabora y se compromete.
El gran cambio de paradigma consiste en reconocer que ningún empleado desconecta su vida personal al cruzar la puerta de la oficina —o al abrir su portátil desde casa—. Todos llegamos al trabajo con nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestras heridas y nuestras expectativas. Pretender que esas realidades no influyan en el desempeño es como pedirle a un atleta que compita ignorando que le duele una pierna. Por eso las organizaciones que prosperan no son las que más controlan, sino las que más comprenden.
Lo que realmente mueve a las personas no es el miedo ni la supervisión constante, sino la confianza. Pero una confianza madura, bien construida, que combina autonomía con responsabilidad. Hay muchas empresas que confunden libertad con permisividad y terminan sumidas en el caos. Otras caen en el extremo contrario, generando culturas rígidas donde nadie se atreve a tomar decisiones por miedo a equivocarse. La verdadera libertad —esa que multiplica la productividad— necesita un marco claro: unos valores bien definidos, unos objetivos coherentes y el espacio suficiente para que cada profesional pueda decidir cómo llegar a ellos sin temor a represalias.
![[Img #11017]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/11_2025/9190_lucio.jpg)
La calidad de ese marco determina la calidad del compromiso. Es sorprendente comprobar cómo un equipo puede transformarse cuando se siente valorado y escuchado. No hace falta un gran programa de incentivos ni una batería de beneficios extravagantes; basta con coherencia, reconocimiento y un liderazgo que dé ejemplo. Cuando las personas perciben que su esfuerzo tiene impacto y que su voz cuenta, empiezan a aportar más de lo que estrictamente se les pide. Es ahí donde surge el valor añadido, ese que ninguna descripción de puesto puede capturar.
Hay una diferencia abismal entre cumplir función y aportar valor. Cumplir función es ejecutar tareas, aportar valor es contribuir desde el propósito. Lo primero se puede exigir; lo segundo solo se puede inspirar. Y la inspiración nace de una cultura que entiende que las personas no son engranajes reemplazables, sino generadores de energía emocional y creativa. Cuando un equipo se siente responsable del proyecto colectivo, aparecen comportamientos que ninguna norma podría imponer: colaboración espontánea, anticipación, generosidad, resiliencia. No es magia, es consecuencia.
Por eso me inquieta ver cómo algunas organizaciones siguen invirtiendo enormes recursos en mejorar procesos productivos mientras descuidan el espacio emocional en el que esos procesos se ejecutan. Creen que el rendimiento se compra, cuando en realidad se cultiva. Creen que fidelizar talento es sólo cuestión de salario, cuando en realidad también es cuestión de dignidad. La gente no abandona empresas, abandona culturas que ahogan, liderazgos que no escuchan, entornos donde su contribución parece invisible, jefes que se autonombran líderes cuando no son más que ineptos profundos.
Si observamos detenidamente, los equipos de alto rendimiento no se distinguen sólo por su talento técnico, sino por la calidad de sus relaciones internas. La confianza no se improvisa; se construye día a día, en las pequeñas decisiones, en los detalles que revelan si los valores proclamados existen de verdad o solo en los PowerPoints. La falta de coherencia cultural genera cinismo, y el cinismo es la antesala de la desconexión emocional. Cuando un profesional deja de creer en su organización, el resto es cuestión de tiempo.
Me parece relevante insistir en algo que muchas empresas aún consideran secundario: el sentido de pertenencia. No es un capricho emocional, es una necesidad humana profunda. Cuando las personas sienten que forman parte de algo más grande que su tarea individual, su motivación cambia de naturaleza. Pasan de trabajar por obligación a trabajar por contribución. Se comprometen no porque alguien lo exige, sino porque lo sienten propio. En los momentos difíciles —que siempre llegan— esa pertenencia actúa como amortiguador emocional. Sin ella, el vínculo se rompe a la primera tensión.
El otro gran malentendido contemporáneo es la idea de que hablar de felicidad en el trabajo es ingenuo. Lo ingenuo, en realidad, es creer que una organización puede sostener su productividad mientras las personas están agotadas, ansiosas o emocionalmente desvinculadas. La llamada 'felicidad rentable' no tiene que ver con trivialidades superficiales, sino con construir un ecosistema donde las personas no tengan que elegir entre rendirse y estar bien. Cuando el bienestar se cuida de forma integral —no como campaña de comunicación, sino como práctica diaria— la productividad surge como consecuencia natural.
He visto demasiados equipos quebrarse por exceso de presión y falta de apoyo. El burnout no aparece de un día para otro; se gesta en culturas que normalizan el sacrificio constante, que glorifican la disponibilidad infinita y que castigan la vulnerabilidad. Un líder que no sabe escuchar el cansancio de su equipo termina pagando un precio alto: personas desconectadas, rotación elevada, pérdida de talento silencioso. Lo paradójico es que bastaría con transformar ciertas dinámicas de relación para evitar gran parte de ese desgaste.
El liderazgo del futuro —si es que podemos llamarlo así— no dependerá de grandes discursos ni de carisma personal, sino de la capacidad de generar entornos humanos donde las personas puedan dar lo mejor de sí sin miedo. Será un liderazgo más consciente, más atento, más coherente. Uno que entienda que la productividad nace de la energía emocional, que esa energía se alimenta de confianza y que la confianza se construye desde el ejemplo diario, no desde las palabras.
Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos hoy no es cómo aumentar la productividad, sino cómo queremos que se sientan las personas mientras la generan. Porque el rendimiento no surge del control ni del miedo; surge de la seguridad psicológica, de la pertenencia, del propósito y de la sensación de que uno está contribuyendo a algo que vale la pena. Las organizaciones que comprendan esto llegarán más lejos, no por correr más, sino por caminar mejor acompañadas.
Linkedin: Lucio Fernández