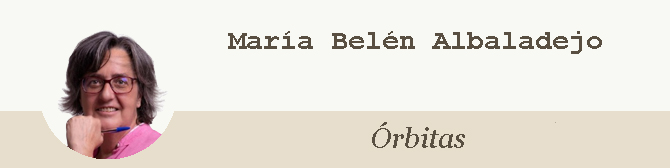Lluvia en la ciudad
Llueve en Murcia 'de seguido'. Espectáculo personal.
Comienza el espectáculo. ¿Qué me pongo?, ¿Tiré las katiuskas?, ¿El chubasquero está en el trastero? Quizá con el plumas me pueda apañar, lleva capucha. El pantalón vaquero se va a empapar, ya se secará.
¿Dónde está el paraguas? En mi casa, el paraguas es como la figurita de Lladró, haberla la hay, pero ya ni recuerdo en qué cajón anda guardadita. Cuando aparece el paraguas resulta que la tela está cuarteada, el mango pegajoso y el maléfico mecanismo para abrirlo, más duro que el mármol.
Continúa el espectáculo. Salgo a la calle pertrechada con mi chaquetón, con la capucha puesta que me impide ver a derecha y a izquierda, me tengo que girar 90 grados si quiero controlar algo por los laterales; la mano bien alta en el paraguas para que no se me cierre y pase de parecer un buzo a simular un ciprés.
El peligro para mi equilibrio emocional son los escaparates en los que me voy reflejando, me miro en ellos y me comparo con las personas que me cruzo, todas con sus chubasqueros o gabardinas monísimas, con sus paraguas perfectos, sus katiuskas combinadas con el paraguas, perfectamente sincronizadas con el día de lluvia. ¡No lo entiendo! ¿La única fea en la ciudad con el modelo lluvia soy yo?
![[Img #8181]](https://elnuevodigitalmurcia.es/upload/images/03_2025/7573_belen.jpg)
La trama se complica cuando entro a algún sitio, aquí ya mi autoestima en el sótano. Parezco un pollo desplumao. Los pelos pegados a mi cara, el peinado cosa del pasado, el chaquetón un grifo abierto, las gafas empañadas, el paraguas un arma peligrosa, mis andares rápidos y bruscos. Miro alrededor y veo personas tan perfectas como por la calle. Sus cabellos en su sitio, sus paraguas divinamente recogidos, sus ropas con alguna gotita de agua elegante, sus andares finos y delicados. ¡No lo entiendo! ¿La única que parece un pollo desplumao soy yo?
El espectáculo no cesa. Andar por la calle es como jugar a la rayuela, las losas trampa me rodean y voy dando saltitos para no terminar llena de manchas en tonos grises y marrones que no combinan con nada de lo que llevo. Son como calamares defendiéndose, solo con poner un poco de pie en la losa sé que me viene un chufletazo de su tinta directo a la ropa. Además el calzado elegido no es el adecuado, parezco un pato resbalándome. Se torna misión imposible pretender salir indemne del ataque del maldito calamar.
Miro alrededor y sonrío, ¡Por fin veo gente como yo! Somos varios en un paso de peatones y desplegamos la misma coreografía de pasos básicos: brazo hacia abajo con el paraguas, a continuación, dos pasitos atrás y en perfecta armonía, a pleno pulmón, en clave de sol, un “entrañable” canto al conductor del coche que nos ha lanzado una ola hawaiana en tonos pardos.
Mi imagen ya, a estas alturas, es para no contarla.
La ciudad, por la mañana, no reduce el ritmo cotidiano bajo el manto de lluvia. Cuando llega la tarde y las obligaciones laborales desaparecen, hay una norma no escrita: No se sale de casa salvo causa mayor. Causa mayor es tener un perro que lleva todo el día mirándote y mareado con: “Me pones collar, me quitas collar”.
El panorama es como un decorado de película de miedo. Calles casi desiertas, solo te cruzas con alguien con la misma causa mayor que tú y empieza el baile de al corro de la patata entre dos personas con paraguas y sin katiuskas, dos perros emocionados por verse, liándose con sus correas, salvando las losas trampas. Aquí la coreografía es más libre, pasamos de una danza tipo indio comanche a una india tipo Bollywood en cuestión de minutos.
La oscuridad juega al escondite con los semáforos en un fantástico corre que te pillo de rojos, verdes y amarillos.
El silencio solo se rompe con las ruedas de los coches en los charcos, con alguna sirena marcando una urgencia o, si vas por calles estrechas, con el sonido de las persianas cerrándose a cal y canto. Esto es algo que no entenderé nunca, ¿por qué esa manía de que no se mojen los cristales? Luego se limpian y ya está. A mí me gusta ver llover resguardada en casa, me parece una imagen preciosa, quizá por lo poco usual que resulta en nuestra ciudad. Imagino que si fuera gallega estaría harta del romanticismo bobo de ver caer la lluvia tras un cristal.
Los bares echan la persiana, los neones de las tiendas se van apagando y la lluvia sigue…
Comienza otro día con lluvia y mismo panorama de ridículo personal. Me voy riñendo ¿Por qué no me compré ayer unas katiuskas, un paraguas bien hermoso y una gabardina y sigo con el modelo siglo XX?
El móvil no para de sonar avisando de mensajes. No le hago caso al continuo pitido por aquello de no perder el equilibrio y caer en un socavón que manche alguna de las escasas partes de mi cuerpo que permanecen secas e inmaculadas o de meterle el alambre del paraguas, que anda con vida propia, a alguien en el ojo.
Opto por resguardarme en una tienda y dedicarle una mirada al impertinente aparato. Yo y mi deplorable aspecto, andamos muy sensibilizados con el tema de las alertas y conviene estar atenta. Abro los WhatsApp y aquí ya sí que me rio a carcajadas. ¡Qué rapidez e ingenio, qué maravilla de región!
Digo yo que todos hemos recibido esta semana memes o lo que sea, que nos han sacado una risa espontánea. El del empacho a migas y la falta de harina es fantástico, el de la llamada a la virgen de la cueva y a los pajaritos roza la perfección, la súplica al “tío de la avioneta” es definitiva, y nuestro acento sometido a las eses castellano-leonesas no tiene igual.
Estos mensajes me mantienen la sonrisa y me dan fortaleza para enfrentar sin pudor alguno (mi modelo, mis cabellos pegados en mi cara, el calamar súper agresivo, etc.) el tercer día de lluvia, el cuarto, el quinto… ¡Pufff! Ya tengo la queimada a punto y suena una muñeira.
Parece que amaina. Otra vez al ostracismo el paraguas, las katiuskas y el impermeable.